Ambos aspectos del mismo problema decidieron la amplitud de la cuestión. Cuando Alsina realizó la suya, el peligro de perder la zona no reconocía la urgencia que revistió algunos años después. Para Alsina, tampoco el problema era apremiante porque los diversos factores que luego le dieron ese carácter no se habían presentado en su totalidad.
Alsina inició su campaña estando la frontera en 1876 descrita por una línea que partía del vértice noroeste de la provincia de Buenos Aires; de ahí avanzaba en dirección sureste hasta pasar unos kilómetros al oeste de 9 de Julio; incluía luego el fortín Lavalle y después de un viraje hacia el suroeste completaba su trazado dirigiéndose hasta las proximidades de Bahía Blanca. Luego de esa campaña la línea fue materializada por profundas zanjas que partían desde el extremo sur de la provincia de Córdoba hacia Trenque Lauquen, Guaminí, Puán y Bahía Blanca. La zona ganada representaba pues, un vasto sector cuya superficie era de unas 2.000 leguas y permitía algunos desahogos a los criadores de ovinos, pero distaba de resolver de otra manera que parcialmente el problema planteado. El propio Alsina le dio ese aspecto de parcialidad al fijar materialmente el nuevo límite oficial establecido para las propiedades territoriales.
La campaña de 1879, dirigida como se sabe por el general Roca, partía de una concepción más cabal del problema que presentaba múltiples y algunos espinosos aspectos. La solución del problema del espacio suponía no ya resolver un punto que interesaba al capital nacional, sino que era la manera de disponerse a atender los insistentes llamados del capital europeo para la ejecución de múltiples cuestiones atinentes a la alimentación y al destino de una población que excedía la capacidad física y productora del Continente. La fuerte expansión del capital británico, del francés, y ya entonces también del alemán, podría hallar motivos de inversión en el país. Su transformación de país puramente pastor en uno que, dotado de riquezas potenciales inagotables, fueran ellas transformadas y adaptadas a las exigencias del mercado, constituía una posibilidad más que factible. La esmerada mestización de los ganados impulsa a la extensión de la agricultura, a la ejecución de líneas férreas y daría finalmente nacimiento a las diversas industrias derivadas con el objeto de satisfacer las imposiciones de una masa de población situada a uno y otro lado del mar.
Es claro que una pieza bastante importante de este mecanismo estaba representada por la Patagonia. De su mantenimiento dentro de la soberanía argentina, dependía que el cumplimiento del conjunto pudiera realizarse en forma cabal. Así lo comprendió el propio jefe de la expedición y lo explicó en el manifiesto previo a la iniciación de la campaña. “El viejo sistema de las ocupaciones sucesivas, dice ese documento, legado por la conquista, obligándolos a diseminar las fuerzas nacionales en una extensión dilatadisima y abierta a todas las incursiones del salvaje, ha demostrado ser impotente para garantir la vida y las fortunas de los habitantes fronterizos constantemente amenazados. Es necesario abandonarlo de una vez e ir directamente a buscar al indio en su guarida, para someterlo o expulsarlo, oponiéndole en seguida, no una zanja abierta en la tierra por la mano del hombre, sino la grande e insuperable barrera del Río Negro profundo y navegable en toda su extensión, desde el Océano hasta los Andes.
Hemos perdido mucho tiempo y puede afirmarse que cualquiera de los esfuerzos sucesivos que se han realizado a medida que la población crecía y se sentía estrecha en sus límites anteriores, hubiera bastado para verificar la ocupación del Río Negro… hasta nuestro propio decoro como pueblo viril, nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza a un puñado de salvajes que destruye nuestra principal riqueza y nos impide ocupar definitivamente, en nombre de la ley, del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la República. Pero hay, además, sobre esta misma economía, el incremento considerable que tomará la riqueza pública y el aumento de todos los valores en la extensión dilatada que abraza la actual línea, como efecto inmediato de la seguridad y garantía perfecta que sería la consecuencia de la ocupación del Rio Negro. Penos multiplicarse considerablemente bajo la protección caer mano capital valioso, las 15,00O leguas cuadradas que se gas. Creciendo con la población hasta alcanzar proporciones incitamentos en que somos agredidos por las pretensiones chilenas empezando por llevar la población al Río Negro, que puede sustentar en sus márgenes numerosos pueblos.
La campaña de Roca resolvía pues, varios aspectos del problema que el país tenía pendiente. Es fácil ver que la ocupación de la Patagonia significaba, además de resolver ese aspecto que se conectaba con la explotación agropecuaria, fijar de manera orgánica los ámbitos del país, y por extensión contribuir a afianzar la paz interior, a dar seguridades de tranquila convivencia al capital extranjero que golpeaba sus puertas. Quedaba el problema de la capital; pero es también fácil comprender que la campaña del 79, si bien como dijo Sarmiento, demostró que en el desierto no había indios, encadenaba los acontecimientos de manera tan ordenada y rigurosa, los precipitaba tan vertiginosamente que ellos conducían a su planteo y por supuesto a su solución.
La entrada del capital extranjero y desde luego la anulación de relaciones comerciales planteadas en persecución de un fin específico producción de carne en condiciones dadas, de lana, de cereales, etc. por una parte y ejecución de vías férreas, de puertos, instalación de empresas diversas, de líneas navieras, por la otra, imponía la existencia de la materia prima necesaria, de las extensiones de tierra apropiadas y de un régimen económico, social y político que ofreciera las más firmes seguridades de desenvolvimiento pacífico. Todo hecho que permite tentarla era un motivo de resistencia y de duda a la inversión. Debía resolverse necesariamente entonces. Son suficientemente conocidos los acontecimientos previos a la sanción de la ley de federalización y por supuesto lo son también los detalles referentes a la forma en que la sanción de esa ley estaba empalmada con la campaña presidencial que se realizó de manera casi simultánea. Lo que nos interesa recordar de esta última es que el punto principal de los programas expuestos por la mayoría de los candidatos que llegaron a la elección, era el tema de la paz.
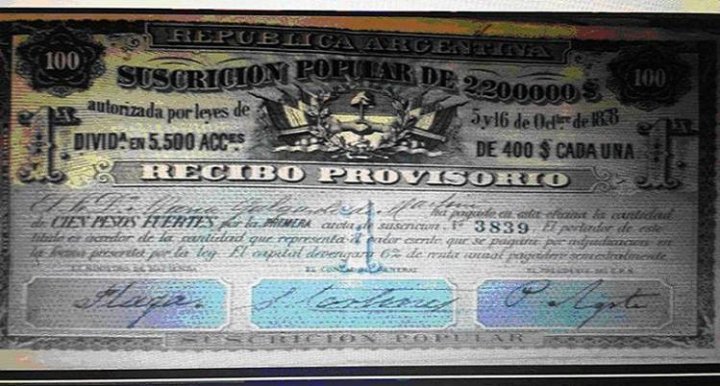
Él repiqueteaba diariamente en las columnas de “El Nacional’, desde donde del Valle sostenía la candidatura de Sarmiento y constituía hasta el emblema del organismo -el Club de la Paz- en el que Alem e Hipólito Yrigoyen entre tantos otros sostenían la del doctor Bernardo de Irigoyen. La paz interior era la condición previa para capitalizar la campaña del desierto en sus múltiples aspectos e impulsar al país hacia otros rumbos. La Argentina no podía prosperar, desarrollar los ferrocarriles, impulsar la agricultura, perfeccionar la ganadería, construir puertos, promover la inmigración, edificar ciudades, sin paz interior.
Y la paz interior dependía de la existencia de un estado nacional eficientemente consolidado como para procurarla y mantenerla. Los acontecimientos ocurridos en la inmediata proximidad del 80 habían demostrado de manera categórica que toda aquella labor estaba condicionada a la designación de la capital. En esos acontecimientos habían chocado los antiguos nacionalistas, aferrados ahora a la autonomía de Buenos Aires y los ex autonomistas, partidarios y luego realizadores de la ley de federalización. El hecho es que la solución de este problema se había dilatado de tal manera que la relación de fuerzas entre Buenos Aires y el resto del país, había mantenido y acentuado aun, el notable desequilibrio existente entre la provincia que poseía la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. En razón de su crecimiento, del enriquecimiento de la campaña, del volumen de los negocios, de su masa de población, de su cultura, la ciudad gravitaba extraordinariamente y permitía a la provincia expandir su riqueza. Pero la riqueza de la ciudad no dependía exclusivamente como hasta algunos años antes de su tasajo, de su lana y de sus cueros. Ahora el capital nacional era igualado y acaso superado por el capital extranjero y los intereses de este último no se limitaban a la campaña de Buenos Aires, sino que paulatinamente se extendían a otras zonas del país.
Lo común incompatible con su expansión. Puede citarse en sí mismo de su instalación, entre el ferrocarril sud y el del oeste; en todas las incidencias ocurridas con motivo del desarrollo de sus líneas, el ferrocarril sud eludió por todos los medios convivir bajo la tutela provincial y se acogió al patrocinio nacional. La ciudad respondía a estas nuevas perspectivas: el capital comercial y los propios ganaderos de Buenos Aires que habían saltado los límites de la provincia y poseían campos en Santa Fe y en Córdoba y en los nuevos dominios del sur tenían múltiples motivos de vinculación con el capital extranjero que los diferenciaba de los que permanecían atados a las industrias tradicionales de la provincia y representaban en consecuencia estrechos localismos.
Las contradicciones entre la ciudad y la provincia eran ahora más consistentes que sus coincidencias. El capital extranjero requería un estado nacional consolidado y esto no podía obtenerse más que acordándose un continente autónomo y acorde con su importancia, es decir un territorio en el cual debieran situarse y manejarse los resortes fundamentales de la economía. Y esto no parece que pudiera hallarse fuera de la ciudad de Buenos Aires. Los embarques de lana habían llevado al país, desde el punto de vista de su riqueza y de sus vinculaciones con Europa, al tope de la nómina de las naciones americanas; pero los embarques de lana constituyen aún un rubro deleznable frente a las perspectivas que le abrían el frigorífico y los cereales. Jada por Río de Janeiro en punto al número de sus habitantes y a las expresiones de la cultura, había realizado progresos tan latinos de América. Además, el Brasil, en virtud de las causas Plata y se había orientado hacia las naciones europeas, logrando su tráfico interior por otros medios que por los ríos. Todo concurría pues a que los intereses del capital extranjero, más voluminosos y en consecuencia más apremiantes en la Argentina que en el Brasil, y coincidentes ahora con los de los ganaderos y comerciantes de Buenos Aires, empujara a traducir la unidad nacional bajo la forma del predominio de Buenos Aires en la cuenca del Plata; es decir a la federalización de la ciudad.
